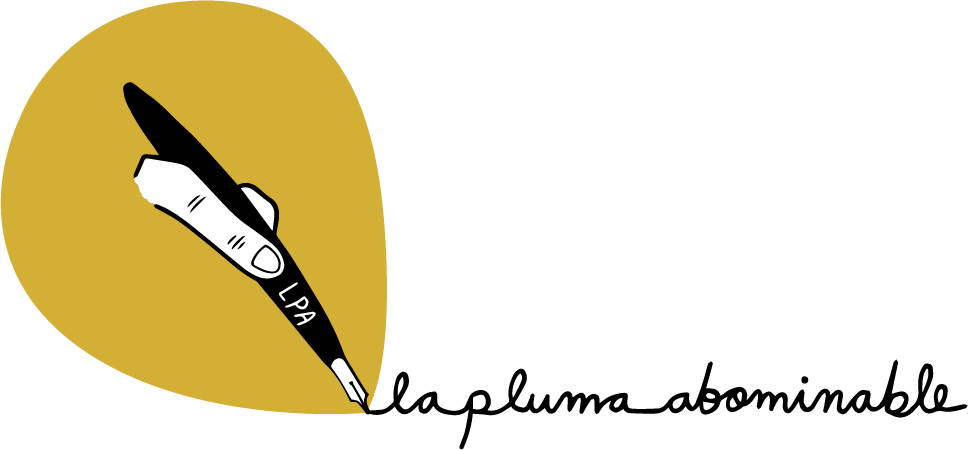Una relación con Dios es complicada (Parte 1)
Por: Tania Balleza (@tanistuns)
Ilustraciones: Julia Reyes Retana (@julitareyes)
Cuando fui monja, estuve en confinamiento obligado un año y tres meses. Mis alcances fuera de casa eran dos y eran locales: la misa diaria a la vuelta de la esquina, siempre acompañada; y a una hora de camino, el rancho. Al rancho íbamos los domingos. Comíamos, jugábamos voleibol y descansábamos. Para antes del anochecer ya estábamos de regreso en casa.
La rutina no era más pesada que el encierro, es decir, la rutina daba origen al aislamiento, pero era la misma rutina la que lo hacía más llevadero. Digamos que la construcción de un mundo interior — por lo menos los primeros años — no se hubiera podido dar de otra manera. Y un mundo interior era preciso, porque ser monje es eso: un individuo con lugar a Dios. Cuanto más lugar le hicieras a Dios en tu fuero interno, mejor.
Ese año se me introdujo a la vida en comunidad; el trabajo doméstico, el servicio y la obediencia a los hermanos y hermanas mayores, la observación atenta y detenida de la vida, la reflexión serena, profunda e íntima de lo divino, los misterios de la fe, Jesús, los santos y las santas. Para nosotros los novatos, los relatos sobre los inicios de la comunidad eran comidita dada en la boca, como críos siendo alimentados por mamás pájaro. Los fundadores nos contaban cosas inverosímiles. Muchas anécdotas referentes al fundador de la comunidad (+), sobre todo en relación a su conversión, parecían sacadas de un libro de psiquiatría. Por momentos se me hacía que el tipo era un hombre esquizofrénico y excéntrico, y no precisamente un hombre espiritual. Pero en la medida que pasaba el tiempo, las historias cobraban mayor sentido. Me iba yo enamorando del enigma tal y como me enamoré de los cuentos bíblicos, historias aterradoras e increíbles que no terminaban de convencerme, fantásticas todas, pero en las que necesitaba yo creer.
Alcanzados casi los quince meses de confinamiento, con sus respectivas luchas ascéticas, estaba lista para dar el siguiente paso: convertirme en novicia. Vería a mi mamá una vez que me consagrase. Quien en principio no quería que fuera monja, quien se divorció de mí y me dijo que ya no era su hija, me acompañaría al altar. La comprendo ahora, pero antes lo veía más bien como una señal de Dios, que cuanto más dificultades se me presentaban, mayor sería mi recompensa, o eso creía. Brutal final, ¿no? Darse cuenta de que la recompensa es la misma para todos, seas monje o no, la madurez, que si bien nos va la logramos.
Luego de ese periodo de “prueba” de año y tres meses, se me permitió cruzar el umbral que me separaba del mundo y me mandaron a un centro joyero, a mostrador, a vender joyería. A estas alturas te preguntarás cómo es que siendo monjes vendíamos joyería. Larga historia corta es que al fundador se le ocurrió que una fuente prominente de ingresos, para tan importante proyecto (un centro de rehabilitación), no iba a venir de la iglesia, ni de vender rompope o empanadas de cajeta, sino de vender oro. Supongo que mientras fuera legal, todo era posible y había que hacerlo.
La transición casa-ciudad fue una de las propuestas más arrojadas que pudieron haberme hecho en esa comunidad. La principal, obviamente, fue la invitación a pertenecer. El confinamiento empezaba a sentarme muy bien, lo digería; no ver a mis padres o a mis hermanas, amigas, amigos o exes, no era algo que hubiese cambiado drásticamente, así que no me afectaba demasiado. De casa me fui a los dieciséis y desde entonces era completamente independiente, tenía pocos apegos. Pero en sí la vida de casa no me ponía en riesgos considerables, enfrentaba tentaciones de carácter capital Tenía los recursos a la mano para sortearlas: una capilla, una biblioteca, comida en la mesa, quehacer. Allá afuera sí que me encontraría desamparada, porque claro, el infierno son los otros.
El Centro Joyero estaba sobre la avenida Juárez, en el área céntrica de Monterrey. Ahí detrás de un aparador de anillos, pulseras y cadenas, volví a ver la luz. Se me confiaba la responsabilidad de ser libre, de tomar riesgos; la vida no era mía, hay que recordar eso, la vida se me confiaba, porque mi vida era de Dios.
A unos metros de mi punto de venta, una puerta corrediza se abría y cerraba incontables veces para dejar pasar a decenas de personas, desconocidos a los que yo veía con asombro. ¿Qué pensará que le espera esa persona? ¿Será feliz sin Dios? ¿Podré hablarle de lo bien que se vive en comunidad? ¿De qué pie cojea? ¿Podré reclutar a alguien por estos lares? “Sé la luz del mundo”, era mi consigna. ¿Vendiendo joyas?, pensaba yo. Pero obedecía.
A mí lo que me preocupaba era cómo lidiar con el riesgo, cómo gestionar mis afectos, tanto tiempo que llevaba guardada me hacía sentir la joya más valiosa del aparador. Había mantenido mi sana distancia del mundo, y ahora, ¿cómo acercarme de a poco? ¿Para qué? Allá adentro no había alcanzado el nivel de contención requerida para tratar con la humanidad. Allá adentro no éramos humanos. La gente es gente hasta que tiene que verle la cara a otra gente, no a sus mismos hermanos, no al sacrosanto sagrario donde una hostia reposa y hace las veces de CEO de la vida, o sea, todo hubiera estado bien si Judas no se hubiera separado del grupo, ¿me explico? Si hubiera permanecido limitado a la tranquilidad y al placer de contemplar a Jesús y seguirlo a todos lados, otra cosa hubiera sido. Según Chris Hadfield, astronauta canadiense, no se lidia con el riesgo cruzando los dedos. Dice que en sus años “allá afuera” ha aprendido que entre más sabes, menos temes. Que como explorador del espacio tienes que ser capaz de resolver problemas en un respiro. Y con razón, con ese nivel de exposición, quién no alcanza tales capacidades. Yo pienso que sí tiene similitud con como eran mis días monásticos y como es mi vida ahora, porque tal vez yo no estaba en el espacio abierto pero, me da la sensación de que no es muy distinto acá abajo. El sesenta por ciento de mi día a día se trata de lidiar con imprevistos, lo demás, es pura gerencia. Tomo decisiones en un respiro, gestiono la no-seguridad (porque no hay) y la tranquilidad interior (que siempre hace falta). No es cosa fácil.
Continuará…
Tania Balleza es escritora, pintora e ilustradora mexicana. Ganó el premio de Desarrollo Cinépolis. Entre sus obras se encuentran: Venir y quedarse (2015), Cantinera (2018) y Cartas de una palpitante verbena (2018). Imparte talleres de ensayo y narrativa en Guadalajara, Jalisco. Actualmente trabaja en Hacer hambre, libro de relatos semi-biográficos.
Julia Reyes Retana C. es arquitecta, aunque nunca se ha dedicado a la arquitectura. Tiene un taller y marca de costura “Chocochips Costura de Estación” dedicado a la producción de objetos textiles y a la impartición de cursos de costura y técnicas textiles. Dibuja desde que tiene memoria y la ilustración es la base de la que germinan todos sus proyectos, dibujos que se transforman en cosas. Actualmente dibuja todos los días y a todas horas.