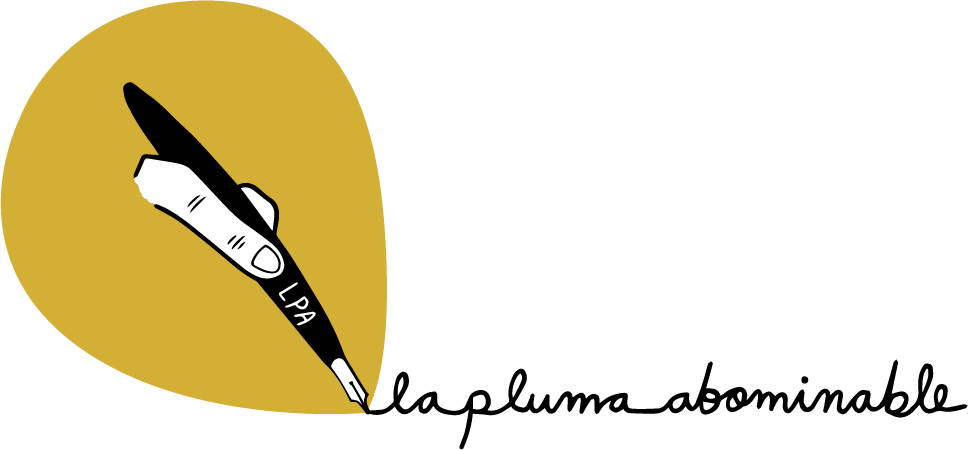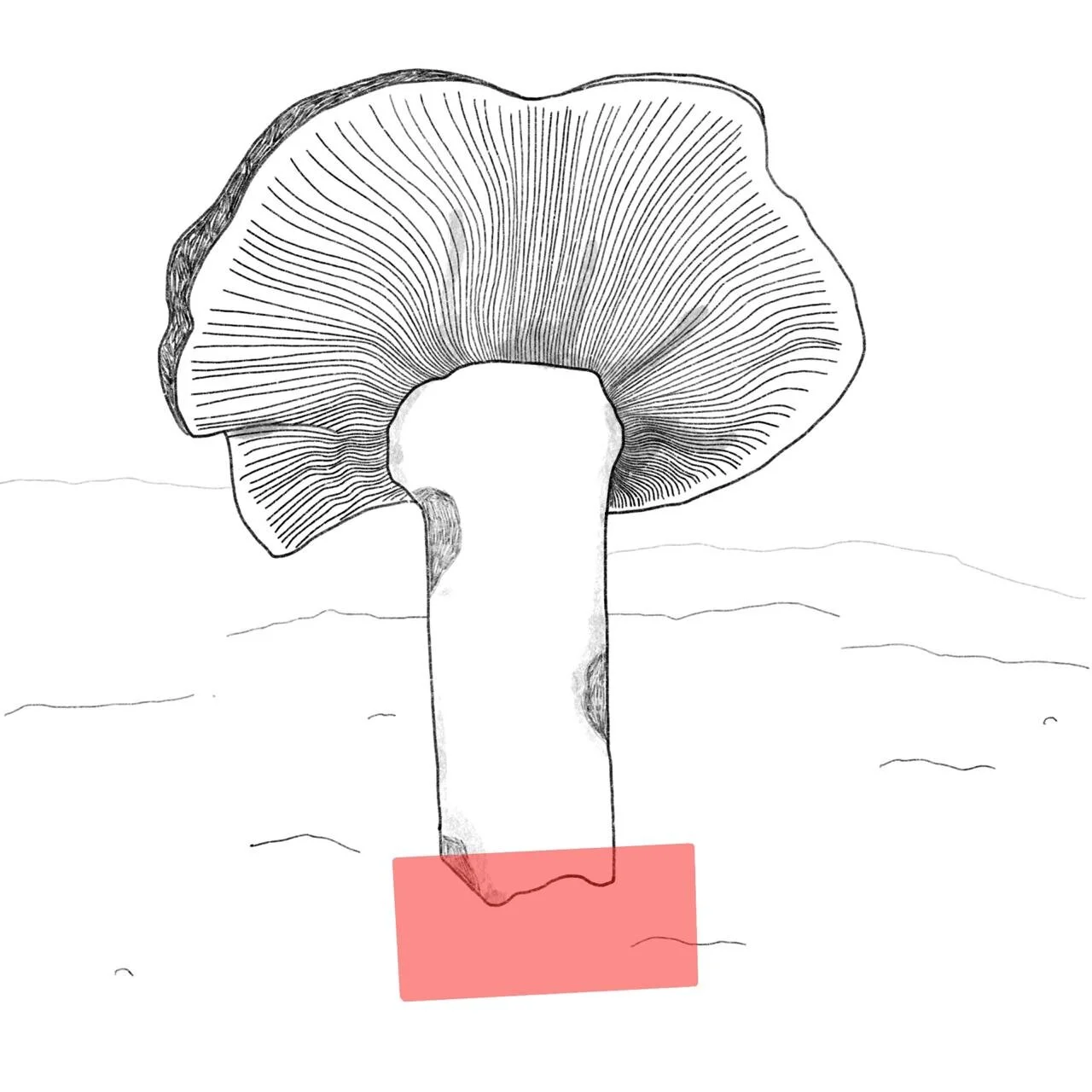La vida en ambientes perturbados
Texto por: Helena Chávez Mac Gregor (@_h_e_l_e_)
Ilustración: Julia Reyes Retana (@julitareyes)
¿Cuántas de ustedes han pensando en el fin del mundo en estos meses?, ¿es el fin del mundo?, ¿de un mundo?, ¿de qué mundo?
La excepcionalidad de la pandemia no recae en la aparición de un virus –o su contagio–, eso es lo que hacen los virus. Sino su escala. La expansión de un sistema económico global ha generado imbricaciones que ya no son controlables, estamos conectados por una serie de flujos económicos, comerciales y humanos que han propagado el virus a casi todos los rincones de la tierra en una inclemente simultaneidad. Eso, más que caracterizar al virus SARS-CoV-2, nos habla del sistema en el que vivimos.
Es claro que la expansión del capitalismo ha supuesto la transformación de la biodiversidad del planeta y ha generado, como los estudios sobre el antropoceno[1] o capitaloceno[2] señalan, formas de devastación que exterminan y transforman la existencia –humana y no humana–. Esta transformación se debe al cambio climático, la extensión geográfica del modelo agroindustrial, la ocupación de hábitats no humanos, el comercio de animales silvestres y concentraciones urbanas en regiones devastadas, entre otros factores. Algunas investigaciones apuntan que tiene el potencial de aumentar el riesgo de enfermedades infecciosas en plantas y animales –incluidos los humanos– ya que por definición dichas enfermedades suponen la interacción de especies.
El capitalismo no “creó” al COVID-19, los virus y su encuentro con lo humano son parte de la vida. Sin embargo, la dinámica expansiva de este sistema de producción y consumo no sólo han modificado las trayectorias de los encuentros sino que también han fragilizado y precarizado la vida humana.
Está en debate si este virus puede considerarse como vivo o no y lo que anuncia esa indefinición es la condición histórica y epistemológica de los humanos para caracterizar la vida; no va a la caza como un depredador, simplemente encuentra hospederos en condiciones de azar. Más allá de ser infectados por un virus, habrá cuerpos que logren enfrentarlo generando anticuerpos y muchos otros morirán, eso es parte del ciclo de la vida. Lo que este encuentro ha puesto en evidencia no es la “voluntad” de un virus, ni la respuesta de hartazgo de la madre tierra, ni un castigo divino por nuestra maldad, sino la desigualdad y precariedad dentro de un sistema que se sostenía en la promesa de prosperidad y seguridad.
La viabilidad del proyecto de expansión del modelo capitalista se sostiene en una promesa de continuidad que se cobra en millones de vidas despojadas de todo, que sobreviven fuera del trabajo –del asalariado y el informal– en migraciones forzadas y sin infraestructuras de cuidado. Ellas y ellos ya saben que la promesa es sólo una trampa. Quizá nos toca aprender con y de estas personas.
¿No son curiosas las palabras que usamos para pensar este tiempo? “Apocalipsis”, “cataclismo”, “hecatombe”. Imágenes que provienen de tradiciones religiosas, de destrucción total, de choque entre la “naturaleza” y lo “humano”. En ellas lo que aparece como perspectiva dominante, como lo afirman Danowski y Viveiros de Castro en “Is There Any World to Come?”, es “un mundo sin nosotros” o “un nosotros sin mundo”.
Pensar esta crisis como el fin del humano, si bien busca imaginar otro principio, termina por suponer de nuevo un proyecto universal. Marx no se salvó del mesianismo, y muchos de sus seguidores seguimos intentando por cada grieta colar a la Revolución como única salvación. Hay, entre todo el dolor y pesimismo que recorre el mundo, la ensoñación de que este será el comienzo de otro mundo, donde una vez pasada la crisis abandonaremos la tecnología y nuestros cuerpos recuperarán el deseo de estar los unos con los otros. Se restaura la ensoñación de una vida pastoral global donde volveremos a un especie de paraíso perdido, pensemos en figuraciones como el video juego de realidad simulada de Animal Crossing o en las comunidades virtuales y reales de Cottagecore que recrean una estética de una vida en harmonía con la naturaleza,. Es tan grande la devastación que se invita a imaginar este momento como un “portal”, un pasaje entre un mundo y el siguiente:
Podemos elegir traspasar ese umbral, arrastrando tras de nosotros los cadáveres de nuestro odio y nuestros prejuicios, nuestra avaricia, nuestros bancos de datos y nuestras ideas muertas, nuestros ríos muertos y nuestros cielos cubiertos de humo. O podemos cruzar con paso ligero, casi sin equipaje, listos para imaginar otro mundo. Y preparados para luchar por él.[3]
En el libro The Mushroom at the End of the World. On the possibility of Life in Capitalist Ruins, Anna Lowenhaupt Tsing plantea que estamos atrapados con y en el problema de vivir a pesar de la ruinización (ruination) económica y ecológica. Sin embargo, afirma la autora: “Ni los relatos de progreso ni de los de la ruina nos dicen cómo pensar en una supervivencia colaborativa.”[4] Ella lleva nuestra atención al complejo entramado de existencia, recolección y consumo del hongo matsutake.
La particularidad de este hongo es que sólo crece en ambientes devastados, necesita de la deforestación para poder emerger. Sus condiciones hacen imposible su plantación, por lo que únicamente se puede recolectar ahí donde aparece. Su consumo está ligado a una compleja trama transnacional, pues su valor se acentúa en mercados asiáticos, sobre todo Japón, pero se encuentra en lugares tan distantes como los bosques de Oregón en Estados Unidos o los de México. Aún cuando el valor del hongo es parte del comercio internacional a gran escala, su recolección parte de un trabajo casi íntimo con el hongo y en la mayoría de los casos realizadas por comunidades o individuos que han sido desplazados o que buscan en los bosques otras formas de vida. La conexión entre la propia existencia, características biológicas y de co-existencia con el humano, le abren a Lowenhaupt posibilidades para explorar formas de vida donde la precariedad y la indeterminación son los modos de existencia. Sobre estos conceptos apunta:
"La precariedad es la condición de ser vulnerables ante los otros. Encuentros impredecibles nos transforman. No estamos en control, ni siquiera de nosotros mismos. Impedidos de confiar en una estructura estable de comunidad, somos arrojados en ensamblajes que cambian, que nos rehacen también como a nuestros otros. No podemos confiar en el estatus quo; todo está en movimiento, incluyendo nuestra habilidad para sobrevivir. Pensar a través de la precariedad cambia los análisis sociales. Un mundo precario es un mundo sin teleología. Indeterminación, la no planeada naturaleza del tiempo, asusta, pero pensar desde la precariedad hace evidente que la indeterminación también hace la vida posible". [5]
La precariedad, la indeterminación y la contaminación permiten pensar en ensamblajes donde la supervivencia sólo se puede dar en colaboración. La vida en occidente se ha configurado en los últimos siglos sobre la aspiración del progreso, la seguridad, el control, la certeza. Una gran teleología que ha invadido otras epistemologías, ontologías y sensibilidades para generar un proyecto a gran escala, el de lo humano. Renunciar a este y abrirnos a la precariedad e incertidumbre de la vida supone muchos quiebres, mucho miedo y mucho dolor. Sin embargo, es un proyecto que ya está en curso, desde hace siglos. Quizá se trate de poner atención a esos proyectos teóricos, científicos, feministas, artísticos, de ficción que insisten en otras perspectivas. Que hacen otros relatos para, finalmente, delinear horizontes para vivir y morir bien.
Difícilmente tras la pandemia aparecerá otro mundo radicalmente nuevo pero quizá entre las ruinas y la devastación podemos poner atención a otras formas de existencia. Poner el acento en las urgencias y no sólo a las emergencias que parecen remitir al apocalipsis y sus mitologías, sino operar en otras temporalidades, en las nuestras. Asumir, con todo el dolor y sufrimiento que esta crisis provocará, que lo que se pone en evidencia es la profunda precariedad e indeterminación de la vida y que ésta solo puede sostenerse en la colaboración. Una colaboración que no implica un final feliz colectivo pero que permite sostener la vida en otra lógica, fuera de la teleología de la historia, de lo humano.
Esta condición seguramente llevará a una radicalización del proyecto del “hombre” –con la hegemonía y deseo patriarcal que ya enuncia en su nombre– y la continuidad y, probablemente aceleración, de un modelo económico que se sostiene sobre las vidas explotadas, extraídas, precarizadas, desplazadas, asesinadas, desaparecidas. La promesa de progreso sin duda entonará nuevos himnos para continuar con un proyecto sin salida. Pero también están otras narrativas. Aunque sean menores, aunque no sean universalizables. Quizá podamos escuchar cómo entre las ruinas existen otros modelos de supervivencia colaborativa. Habrá que quizá asumir la cacofonía y la disonancia como modelo para existir.
Helena Chávez Mac Gregor es investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autora del libro Insistir en la política. Ranciére y la revuelta de la estética (UNAM-IIE, 2018). Entre sus proyectos curatoriales recientes están: “Fritzia Irízar. Mazatlanica” con Virginia Roy (MUAC 2019-2020); “#NoMeCansaré. Estética y política en México, 2012-2018” con Sol Henaro y Alejandra Labastida (MUAC, 2018-2019). Actualmente investiga sobre maternidad y feminismo. Durante la pandemia realizó el podcast "Cuidado y distanciamiento, una serie de pláticas en el encierro".
Julia Reyes Retana es arquitecta, aunque nunca se ha dedicado a la arquitectura. Tiene un taller y marca de costura “Chocochips Costura de Estación” dedicado a la producción de objetos textiles y a la impartición de cursos de costura y técnicas textiles. Dibuja desde que tiene memoria y la ilustración es la base de la que germinan todos sus proyectos, dibujos que se transforman en cosas. Actualmente dibuja todos los días y a todas horas.
[1] Transcribo la definición de Donna J. Haraway: “El nombre de Antropoceno hizo su dramática aparición estelar e los discursos globalizadores del año 2000, cuando el químico holandés ganador del premio Nobel Paul Crutzen, especialista en química atmosférica, se unió a Stoermer para postular que las actividades humanas habían sido de tal magnitud que merecían el uso de un nuevo término geológico para una nueva era en sustitución del holoceno, que data desde finales de la edad de hielo, o el final del Pleistoceno, hace aproximadamente unos doce mil años. Donna J. Haraway. Seguir con el problema. Generar parentesco en el Chthuluceno, Edición consonni, Bilbao, 2019, p. 80.
[2] Capitaloceno es la palabra con la que personas como Haraway prefieren trabajar para abordar un periodo de transformación de la vida humana y no humana, pues lo que pone en relieve no es al hombre y ponen en crítica la narrativa que la historia del planeta desde la perspectiva de la historia, del progreso, en una palabra: de lo humano. Capitaloceno, subraya el sistema económico como aquello que transforma el mundo y las emergencias que surgen con ella y que inspiran el nombre de Chthuluceno, un sustantivo compuesto por dos raíces griegas que juntas nombran un tipo de espacio tiempo para aprender a seguir con el problema de vivir y morir con respons-habilidad en una tierra dañada.
[3] Arundhati Roy, “La pandemia es un portal”. https://capitanswing.com/prensa/la-pandemia-es-un-portal/?fbclid=IwAR2kdJcdG2WzZ0384gdMABN2Ta_Zxk20FQT9rtsSH-a3kZ_C7BQnNUvesE4
[4] Anna Lowenhaupt Tsing, The Mushroom at the End of the World. On the possibility of Life in Capitalist Ruins, Princeton University Press, New Jersey, 2015, p. 19.