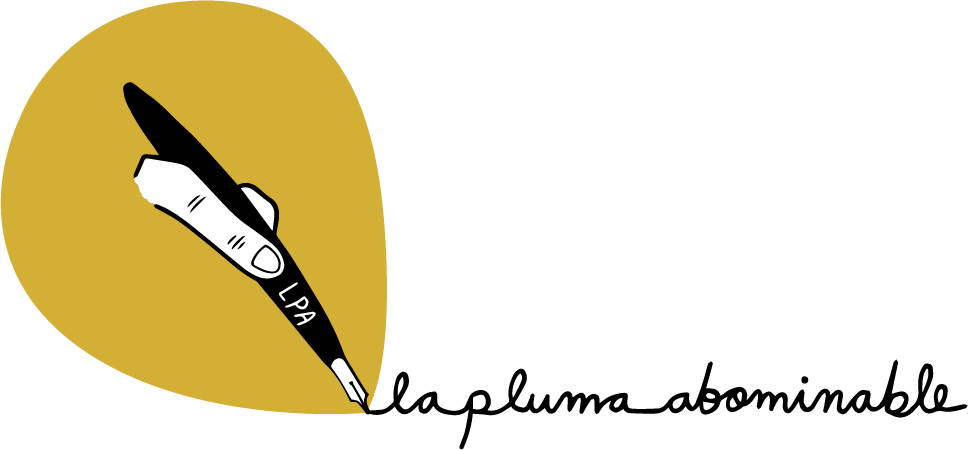Mi carrera literaria (Primera parte)
Por: Sofía Balbuena (@sofiabalbu)
Ilustración: Julia Reyes Retana (@julitareyes)
1.
Yo tenía 23 años cuando pasó. Martín, algunos cuantos más. Nos habíamos conocido un par de años atrás en un viaje al norte de Argentina, cuando yo todavía era virgen y amaba la idea de amar. Lo único que deseaba en ese entonces era construir diferencia y Martín era un distinto. Parecía sacado de una película de los años 60’. Cruzaba la ciudad en una bicicleta de carrera gris y llevaba siempre una pinza en la botamanga de sus pantalones. A veces se vestía con ropa de trabajo y otras veces como Daniel Day Lewis en En el nombre del padre, antes de la parte de la cárcel. No respetaba el orden de turno en las asambleas de la universidad, no respondía a los patrones de normalización institucional que la izquierda tradicional había logrado imponer en la facultad de ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires. Esa irreverencia, esa forma específica de reclamar atención a un mundo al que no pertenecía, fue lo primero que llamó mi atención.
Tuvimos una cantidad determinada de encuentros en donde desplegábamos un escenario de amor romántico. Él estaba casado y tenía un hijo, pero claro que no creía en la monogamia. Rápidamente hubo que modificar los términos del intercambio porque además a Martín le empezaban a aparecer novias, en plural. Conjugamos entonces un lenguaje nuevo para nombrar lo que hacíamos: amistad y erotismo. Sonaba lindo y yo hacía la heroica movida de ponerme en el lugar de la que permanece. Si rotulamos bajo el concepto de novio/a a todo ser humano con el que mantenemos relaciones sexuales, un poco estamos invirtiendo la carga de la prueba: a través de una subversión semántica, develamos el límite al que nos orillan los conceptos que usamos para definir lo que hacemos. Bravo. Pero lo que también logramos en ese acto es objetivar al sujeto que rotulamos. Esto tiene un doble efecto: vuelve a las personas que tienen ese tipo de relación con nosotras una cosa, y nos vuelve a nosotras, un ente superior capaz de rotular los objetos que pueblan nuestras vidas. Yo era Sofía, sujeto presente, porque era la amiga; el vínculo de amistad siempre me ha parecido más eterno que Buenos Aires, el agua y el aire.
La cualidad específica de nuestro vínculo, la mantuvimos en secreto. Porque, aunque el ámbito en el que nos movíamos era de andar evangelizado en la libertaria práctica del, valga la redundancia, libre amor, las novias de Martín se fueron convirtiendo en objetos permanentes en el desarrollo de nuestra vida en comunidad. Tan así que algunas tuvieron nombres y lazo se fue forjando, muy a mi pesar. Mientras tanto, él y yo, nos compartíamos en silencio. Ocultábamos esa pieza de información a nuestras parejas. Nosotros y los otros: nadie creía en la monogamia. Se ve que creíamos todavía menos en ser sinceros. El tiempo que duró, su presencia latió en mí como una certeza incendiaria que hacía arder todas las tibiezas, que borraba los surcos tristes de la monotonía y la normalidad que yo combatía con cada fibra. Ahora puedo ver que todo lo que sucedió, incluso sin Martín allí, fueron todas formas de estirar el tiempo de su presencia en mi vida. Como si yo siempre hubiese sabido que esa historia torcida nacía para morir con una amargura. Fue el comienzo y en cierta medida, un rito de iniciación. La antítesis que se enfrenta a la tesis y con la violencia de una pequeña revolución, genera un tercer elemento que, aunque nuevo, es hijo de un juego de espejos.
2.
Intenté tomar anticonceptivos y acabé deprimida. También eché mano al recurso de la pastilla del día después en varias oportunidades. Más veces de las que puedo contar, tuve suerte. Pero antes de jugar a la ruleta rusa, probé habitar la conciencia; no me subía al bus que me llevaba hasta su encuentro, sin antes pasar por la farmacia a comprar una caja de preservativos. Martín nunca tenía. Pero cuando lo hacía, sentía que algo turbio se imprimía en mí. Porque hablábamos de no coger más, y estábamos de acuerdo en intentarlo. Pero, por lo general, esos intentos de detener el flujo entre nosotros, operaban como un catalizador. Era no más nombrar el corte, para que el cuerpo de uno se inclinara con determinación hacia el del otro. Entonces, aunque sabía que una tarde de estudio podía devenir en una noche de orgasmos, comprar preservativos y sentir que la caja de cartón en el que se vendían se ajaba golpeándose contra el resto de las cosas que llevaba en mi cartera, esperando ansiosa el momento de salir de su encierro, me afligía.
El conflicto era doble. Me sentía sucia de mi propio deseo, porque el gesto de entrar a una farmacia y comprar profilácticos, era la consecuencia de una asunción. Yo sabía lo que significaba una invitación a estudiar, después de haber acordado un alto el fuego;
en nuestro particular juego de reconfiguración del lenguaje, blanco quería decir negro. Pero la eficacia de esa inversión descansaba en nunca nombrar a las cosas por su nombre. El momento en que uno sobre el otro, fuera el tiempo de abrir la cartera y sacar la cajita, implicaba reconocer que usábamos el lenguaje como quien se sirve de un buffet: poníamos en nuestros platos mucho más de lo que éramos capaces de digerir.
Y, además, empezó a pasar que, por algún artilugio raro del destino, las veces que llevaba en mi cartera preservativos, no cogíamos. Es sabido, la palabra mata al acto. Mi cerebro logró también desandar esos términos y modificar, a su vez, la relación entre ellos. Con Martín, desarmar los conceptos adquiridos, era un ejercicio de tiempo completo. Transformé la idea de la palabra en idea a secas. Pensar en coger era una mancha y actuar, bueno, un ejercicio de libertad que, jóvenes y bellos como éramos, a veces podíamos permitirnos. Todas esas marcas dejó en mí. Todos estos conceptos vaciados como un grito sobre la llanura.
Hubo meses enteros en los que logré desatarme. Me enamoré de otro. Los tiempos en los que yo estaba esquiva, se volvía una presencia constante. Él encontraba la manera de multiplicar los encuentros involuntarios, a solas, bajo la sombra de los excesos y las asambleas. Me acosaba, silenciosamente. Yo resistí algún tiempo, pero cuando los desencantos con el otro se volvieron un nudo de asfixia entre la garganta y el esternón, otra vez, fui a parar adonde él, sabiendo que estaría disponible. Eso hacía por mí: diluía los desajustes, los asfixiaba con la ficción de un amor sin manifestación aparente.
La tensión que nos conectaba era la posibilidad siempre latente de que alguno de los dos se bajara del juego. Cuando uno hacía el gesto de suprimir los términos del intercambio, el otro se perdía en recuperarlo. Así éramos. Un magnetismo nocivo. Una forma militante de infelicidad elegida. La noche en la que volví a él con el caballo cansado después de fallar en mi relación principal, me violentó. Y si nos estiramos, podríamos hablar de violación. En el sentido estricto de una violación. Aunque el término aquí dispuesto resulte áspero a los varones, como recorrer la piel de un bebé con una lija nueva. Yo recuerdo haber dicho que no y la sensación de leve irritación que dejaron sobre mis mejillas las lágrimas cuando el agua se evaporó. Recuerdo, sobre todo, el segundo en el que cesé de resistirme y le permití continuar. Y un momento después, la tristeza inmensa de dejar que me quebrara. Entró en mí aun cuando todo mi cuerpo rechazaba esa intromisión. Después de acabar me abrazó, quiso aplacar la angustia con una ternura que otras veces me había negado. Como si eso se pudiera hacer. Como si se pudiera esconder detrás de una sábana el cauce de un río. La mañana después de esa noche, cuando desperté y volvimos a coger ya sin resistencias, sentí que en mí vivía alguien con el espíritu roto. Dañada para siempre por su propia debilidad. Me alegra saber hoy, diez años después, que estaba equivocada. Que si esa noche y esa violencia significaban algo no era sobre mí de lo que hablaban. Martín era, sobre todas las cosas, un sano hijo de este, vuestro patriarcado.
3.
Los espacios que compartíamos se fueron adornando de fantasías paralelas y diminutas que empezaban a cobrar superficie. Ya se dejaba ver, a ojo atento, la grieta y los desarreglos. Se insinuaba el reflejo del sol sobre el filo del bisturí que iba a recorrerme el útero. Había otras chicas. Anteriores. Otros embarazos. Estaba todo a la vista, pero quién está mirando. La comunidad hablaba más bien poco de la forma en la que Martín desplegaba su masculinidad. Cuando te veían acercarte demasiado al fuego, más que advertirte, liberaban la zona, y se llevaban con ellos el material inflamable. Casi como si estuvieran intentando adivinar el momento de la combustión para evitar respirar un aire contaminado con monóxido de carbono. Se preservaban a sí mismos y al conjunto. Quizás porque el colectivo estaba conformado en su mayoría por otros hombres. Quizás porque las pocas mujeres que si formábamos parte del círculo estábamos demasiado ocupadas en defender nuestro sitio a la derecha de un hombre en la ficción de la asamblea. Que había hijos no reconocidos de Martín dando vueltas por el mundo me enteré tarde.
Más de una vez estuvimos a punto de ser descubiertos en pleno acto. Que, aunque más bien breves, eran frecuentes. Más veces de las que puedo contar lloré de rabia contra la almohada de mi cama; los nudos del lenguaje que estábamos inventando parecían cada vez una sucesión de arbitrariedades para que su masculinidad encontrara justificativos para realizar siempre su deseo. Los escenarios en los que poníamos a girar esos conceptos nos revelaban que la inversión se había convertido en ficción. La mentira crecía en peso con la complejización de los argumentos. El amor libre se volvió un conjunto que no contenía a nadie. No había ninguna libertad en el amor que practicábamos.
Mientras más me encerraba en la conciencia del lugar de sumisión, más lo buscaba. Yo intentaba volver las cosas a un equilibrio anterior, él parecía advertirlo antes de que las cosas fueran nombradas. Martín empezó a negarme la complicidad muda en la que siempre habíamos sabido entendernos. En el mismo silencio en el que me había reconocido y amado, me canceló sin mediaciones. La relación se derogó en la supresión de reconocimiento de una de las partes a la otra. Los términos en los que yo podía consentir nuestros intercambios se redujeron. Quedé orillada a un clivaje violento: sí o no y ninguna otra cosa. Y solo en los momentos en los que volvíamos a coger, lo que habíamos compartido volvía a tener existencia. Solo en la mudez asfixiante, se me daba derecho a conservarlo.
En la maraña de oscuridad, empecé a flaquear cada vez peor. Se me fueron cerrando los puntos de vista. Ya no veía más que para donde fuese que él se dirigía. Como si tuviera yo la responsabilidad de proyectar luz sobre su esqueleto. Como si fuera capaz de desaparecer en la tiniebla para siempre si dejaba de iluminarlo. Esta inversión particular coincidía en su dinámica con todas las anteriores: me necesitaba más que yo a él. Sin la energía y la juventud con la que Sofía lo miraba, Martín Miguel Sande valía bastante poco.
4.
Diez años después creo que lo que sucedió estaba escrito en algún lado. Me ocupó una pulsión destructiva y precisa: alguno de los dos debía faltar al pacto de nuestro vínculo. Si lograba suprimir mi propio borde, si cancelaba la reivindicación de la frontera que nos dividía y nos juntaba, yo me convertiría en verbo y él dejaría de ser sujeto. Si la cosa tomaba superficie, entonces el dolor tomaría su cauce fuera de la amargura. Romper. Con una relación enferma, abusiva, siniestra. Rearmarme desde el pantano de mis propios agujeros para volver a elegirlos y amar hasta la más insignificante de mis llagas. Pero antes de odiar, había que amar mucho. Para descreer había que darlo todo. Justo en ese punto, descubrí que mi menstruación estaba en preocupante falta.
Me hubiese gustado decir, por lo poético, que fue en el baño de un bar. Pero la realidad apremia y la verdad sea dicha: fue en el baño del 5to piso del Ministerio de Economía. El resultado del test me entregó dos líneas, rosa pálido, que me estamparon una mueca de amargura en la cara y el peso de la derrota en todo el cuerpo. Conmigo estaba Marina. Que, si ya no era mi amiga, lo sería desde ahí y para siempre: yo te puedo prestar la plata, dijo. El dispositivo de sororidad no falla. Desde Marina hasta el centro del mundo, se puso en marcha una sinergia poderosa y que hasta entonces yo había desdeñado. De boca en boca, fue corriendo el chisme y llegaron las palabras de aliento en los pasillos, los números de teléfono de consultorios clandestinos, las manifestaciones de la voluntad de otras mujeres que estaban dispuestas a compartir conmigo su experiencia. Subterráneo todo. El diálogo se abrió a espaldas del colectivo. Porque si a algo le escapan los hombres es a discutir la violencia a la que nos someten sus masculinidades.
El desastre duró semanas. Me quería matar, pero no me quería morir. No, por lo menos, en una camilla oscura, en una sala fría que imitara la asepsia de un quirófano. No quería sobre todas las cosas, que los ojos muertos de un ginecólogo que lucra con la desesperación pasiva de las mujeres fuera la última imagen que me llegara del mundo. Miento si digo que estuve sola. Hubo amigas. Hubo familia. Hubo amor. Amor extremo y punzante. Hubo sonrisas cuando una chica quiso darme el asiento en el tren porque ya se me notaba la panza. Pero no me costó ningún esfuerzo esconder mis intenciones de abortar. Tomé el asiento que me convidaban y me pinchó una ligera culpa en el bajo vientre. Esa sensación no se extinguió en todo el tiempo que duró el asunto. Aun cuando sabía que lo que estaba sucediendo era un permiso de salida, la forma dramática que abría la instancia del retiro, no me abandonaba la conciencia de que el dolor que iba a tener que atravesar, yo me lo había dado a mí misma. Me di miedo. Había quebrado un límite grueso: hasta qué punto la parte mía que solo quería ser amada podía torcerle la muñeca a esa otra parte que era capaz de amar. Y hubo también y, sobre todo, una vergüenza que, armada hasta los dientes, me obligó a barrer la angustia bajo la alfombra. Con nadie más que con las mujeres que habían pasado por lo que yo estaba pasando me sentí libre. A todos los demás, les compartí retazos y en el mejor de los casos, alguna versión recortada de los sucesos. Pero ni un ápice de verdad.
5.
Lo que estuvo en falta fue el padre. Tanto vacío dejó su falta que se volvió una sombra permanente. Incluso las veces que sí me atendió el teléfono, o en los momentos en los que nos vimos y hablamos del tema. Su masculinidad no estaba disponible, su cuerpo era un agujero negro en la materialidad del mundo. Llegué a creer que eso era lo normal. Quería entenderlo e intentaba justificarlo. Porque claro, él no tenía la vida embargada en la presencia espectral de otro cuerpo gestándosele dentro. No sufriría náuseas en las mañanas, no se le llenarían las piernas de varices por la interrupción temprana del embarazo. No despertaría a la angustia de la anestesia, ni cargaría con la espesura de las inyecciones profilácticas en sus caderas. No sentiría ni la rigidez del vientre abultado ni el peso de la sangre coagulada llenando, una a una, catorce compresas en un día.
La ansiedad elevada y las hormonas en punta se estiraron en semanas que se hicieron meses. Ese trance lo pasé habitando la amistad y en compañía de mujeres. Mi tía a la que le confesaría el asunto y a la que, a su vez, me contaría que la historia silenciada de nuestra familia estaba llena de embarazos no deseados. Mi madre que en la puerta del consultorio en donde yo iba a abortar me diría que estaba matando a su primer nieto.
Mi hermana que nos estaría esperando a la salida, envuelta en un ataque de ansiedad y pidiendo a los gritos que alguien le explicara que me pasaba. Mi mejor amiga que se subiría esa tarde conmigo al coche que me llevaría hasta la casa de mis padres y me sostendría la mano todo el viaje. Mi otra mejor amiga que me dejaría vivir con ella hasta que yo lograse dominar el impulso de saltar por el balcón.
El destino del embarazo ya estaba resuelto antes que el embarazo sucediera. Así como hay amores que nacen para no ser correspondidos, hay embarazos que ocupan cuerpos para convertirse en abortos. Un embarazo no deseado rompe con la ficción de equilibrio. El supuesto punto de ecuanimidad de los afectos tristes se erige como un argumento con el que se pretende suprimir la voluntad de la acción. Y como sostiene Gilles Deleuze, los poderes establecidos necesitan de estos afectos para convertirnos en esclavos. El suceso puede hacer que el mundo estalle y en la explosión, podrían desatarse las poleas que nos tienen inmovilizadas. Por supuesto, su masculinidad quiso mantener la cuestión en el más estricto de los secretos. A estas alturas, ya no tenía ninguna importancia. Porque frente a mí, en el silencio incluso, su falta concedía.
Lo que lamento de mi primer embarazo y mi primer aborto es la zona de riesgo en la que necesité instalarme para cortar con una relación enferma. No es solo el miedo a no despertar cuando la anestesia te cierre los ojos sobre la camilla o la sangre que corre por días que se hacen semanas y que, en mi caso, fueron meses. Incluso la anemia crónica que dejó como saldo el procedimiento y la consecuencia directa del cuerpo debilitado. Ni siquiera, el terror con el que tres meses después abrí el sobre en el que me entregaron los resultados del test de VIH y demás enfermedades venéreas. Fue más que eso: hubo un segundo en el que esa forma de vínculo pudo haber sido perpetuada. Pero aún en la maraña de desajustes de ánimos que imprime el embarazo, deseado o no, la lucidez me acompañó. Rechacé de plano el comentario que me podría haber arruinado la vida: yo tendría un hijo con vos. Podría haber hecho una constante en mi vida la ausencia del padre con la presencia de una hija. El argumento que reza que no existe una única forma de resolver la problemática que plantea un embarazo no deseado es, creo, el más poderoso en relación a la discusión sobre el aborto. Pero esconde un reto: qué decir de los embarazos que fueron un deseo de aborto.
El aborto en Argentina era ilegal y su práctica estaba penada. Pero en una sociedad mercantil no hay mucho que no se pueda comprar. Por lo general, en donde hay ilegalidad existe una oportunidad de negocios. Pasa en todos los frentes. No es barato. Yo lo pagué con dos de mis salarios de pasante en el ministerio. Era agosto del año 2007 y me costó 1.500 pesos.
Sofía Balbuena es Licenciada en Ciencia Política (UBA), Máster en Creación Literaria (Universidad Pompeu Fabra) y Máster en Literatura Comparada (UAB). Trabajó más de diez años como especialista en gestión y administración del sector público en el Estado Argentino. Se formó como escritora en los talleres de Christian Rodríguez, Carlos Busqued y Flavia Company. Publicó en 2019 Pajarera Naif, su primera novela (La Verónica Cartonera). Desde abril de 2019 trabaja como librera en Lata Peinada.
Julia Reyes Retana es arquitecta, aunque nunca se ha dedicado a la arquitectura. Tiene un taller y marca de costura “Chocochips Costura de Estación” dedicado a la producción de objetos textiles y a la impartición de cursos de costura y técnicas textiles. Dibuja desde que tiene memoria y la ilustración es la base de la que germinan todos sus proyectos, dibujos que se transforman en cosas. Actualmente dibuja todos los días y a todas horas.